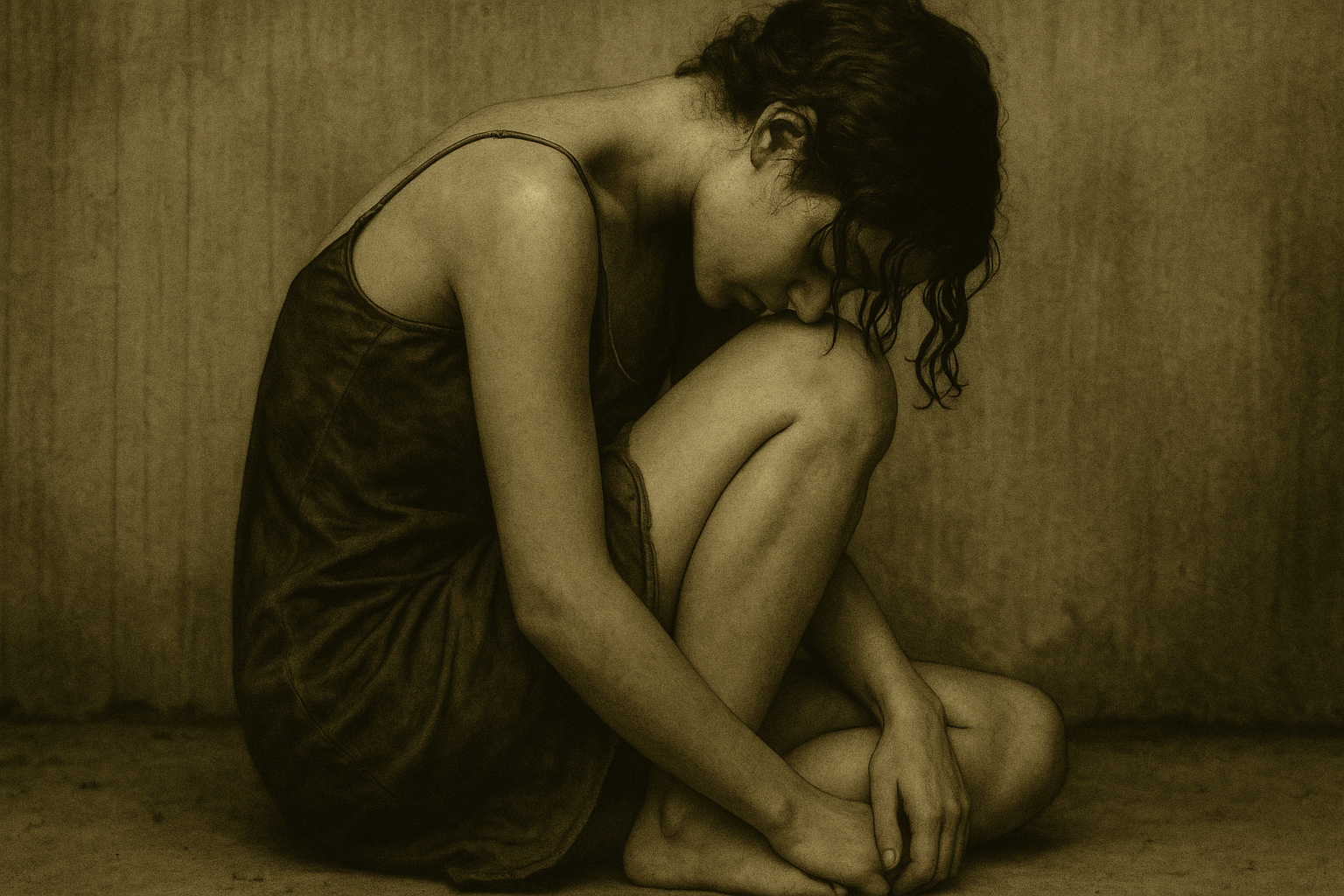José Carlos Botto Cayo
Cuando Robinson Crusoe apareció en Londres en abril de 1719, su publicación pasó inicialmente como la narración verídica de un marinero inglés que había pasado casi tres décadas aislado en una isla. Solo después se supo que su autor, Daniel Defoe, había creado una obra de ficción que combinaba la aventura, el relato espiritual, la crítica social y la economía del individuo moderno. Su éxito fue inmediato y masivo: en pocos meses tuvo varias reediciones, y su protagonista se convirtió en una figura icónica. Más allá de la superficie, lo que ofrecía era una radiografía de los valores que estaban configurando el pensamiento europeo del siglo XVIII: trabajo, propiedad, religión, racionalidad y dominio sobre la naturaleza.
La novela relata la experiencia de Crusoe desde su juventud rebelde hasta su madurez forjada por el aislamiento. Sin embargo, lo que la hace excepcional no es solo la peripecia del náufrago, sino cómo este personaje, mediante el esfuerzo y la organización, reconstruye en soledad una réplica de la civilización europea. En ese acto hay una mirada fundacional sobre el hombre moderno como sujeto productivo, autónomo y colonizador. Robinson Crusoe se convirtió así en un espejo de su tiempo, pero también en un relato universal sobre la condición humana enfrentada al desamparo y la reconstrucción de sentido desde cero.
Daniel Defoe y el nacimiento de la novela moderna
Daniel Defoe, nacido en 1660 en una familia disidente del anglicanismo oficial, vivió una vida compleja marcada por la escritura, la política, el comercio y la cárcel. No fue hasta los casi 60 años que publicó Robinson Crusoe, aunque ya había escrito ensayos, panfletos y artículos periodísticos. De hecho, Defoe es considerado uno de los padres fundadores del periodismo moderno en Inglaterra. Su pluma, rápida y perspicaz, combinaba reflexión moral con observación social, y cuando dio el salto a la ficción, lo hizo con la habilidad de un cronista que sabía disfrazar la invención con verosimilitud documental.
Su contexto histórico era el de una Inglaterra en transformación: la Revolución Gloriosa de 1688, la expansión colonial, el crecimiento del comercio marítimo y el ascenso de una clase media protestante orientada al trabajo, la propiedad y la autodisciplina. En ese escenario, Defoe escribió una novela que parecía un tratado de economía moral narrado como una autobiografía. El protagonista no era un noble, sino un hombre común enfrentado a la adversidad, lo cual era novedoso para una literatura acostumbrada a héroes épicos o figuras cortesanas. Crusoe representa, en cierto modo, al burgués inglés ideal: emprendedor, autosuficiente, industrioso y providente.
Aunque Defoe no usó los términos “novela” o “realismo” como los entendemos hoy, Robinson Crusoe estableció muchas de las convenciones del género moderno: narrador en primera persona, evolución psicológica, preocupación por los detalles cotidianos, y una estructura narrativa progresiva. El libro está atravesado por una dimensión espiritual, ya que Crusoe interpreta su naufragio como castigo divino y se redime a través de la oración, el trabajo y la constancia. En esa mezcla de relato secular y experiencia religiosa radica su originalidad, y por ello ha sido leído tanto como aventura como parábola.
La figura de Defoe no fue ampliamente reconocida como literaria hasta el siglo XIX, cuando autores como Walter Scott o James Joyce vieron en Robinson Crusoe una obra seminal. Hoy sabemos que Defoe, más allá de su talento narrativo, fue también un agudo observador del orden social naciente. Su Crusoe no solo domestica la isla: la racionaliza, la mide, la convierte en propiedad y la organiza como un microestado. En eso, Defoe estaba narrando no solo una historia personal, sino el imaginario colectivo de una Europa que se expandía y buscaba dar forma al mundo desde sus propias lógicas.
La isla como espejo del mundo
La isla de Crusoe, lejos de ser solo un escenario exótico, es un microcosmos de la civilización. Aislado de la sociedad, Crusoe reconstruye desde cero una forma de vida basada en los principios del trabajo constante, la propiedad privada y la planificación. Caza, cultiva, construye herramientas, y lleva un registro meticuloso de todo. Incluso impone orden al tiempo a través de un calendario rudimentario. En su soledad, se convierte en agricultor, albañil, carpintero, pastor y gobernante de su pequeño dominio. Esta transformación es clave: no sobrevive simplemente, sino que rehace el mundo que perdió.
La novela plantea así una pregunta esencial: ¿qué hace que la civilización exista? En ausencia de leyes, instituciones o compañía humana, Crusoe recrea las normas europeas por voluntad propia. Se disciplina, se impone rutinas, reflexiona sobre su pasado y asume que su destino es castigo y oportunidad. La isla, entonces, no es un espacio salvaje sin más, sino el lienzo donde se revela la esencia del sujeto moderno. Incluso en el vacío, Crusoe no deja de actuar como ciudadano de un orden: racional, jerárquico y productor. Su isla es menos una tierra virgen que un laboratorio de civilidad.
Este enfoque ha sido interpretado por muchos estudiosos como una metáfora del colonialismo. Crusoe llega a un territorio desconocido y lo “civiliza”, lo convierte en extensión de su identidad y cultura. Cuando aparece Viernes, lo convierte en súbdito y siervo, no en compañero igual. La relación entre ambos ha sido analizada como una representación de la conquista europea sobre los pueblos originarios, una imposición de cultura, religión y lenguaje. Defoe, voluntaria o no, estaba plasmando la mentalidad expansionista de su tiempo, donde el europeo blanco era medida de todo.
No obstante, también hay elementos más ambiguos. La isla transforma a Crusoe, lo obliga a reflexionar, a enfrentarse con su fragilidad y a reencontrarse con una espiritualidad que había olvidado. La soledad no lo embrutece, sino que lo vuelve más consciente. En ese sentido, Robinson Crusoe no es solo un relato de dominio, sino también de búsqueda interior. La isla no solo lo moldea como colono, sino como hombre. Su diario es testimonio de esa metamorfosis, donde la supervivencia es también una forma de redención.
Viernes y la sombra del otro
Uno de los momentos más recordados de la novela es la aparición de Viernes, el nativo que Crusoe salva de ser sacrificado y convierte en su asistente. Este encuentro marca el inicio de una nueva etapa, donde el monólogo del aislamiento se transforma en una relación, aunque profundamente asimétrica. Crusoe enseña a Viernes su idioma, su religión y sus costumbres, y lo somete a una obediencia paternalista. Si bien establece una amistad, esta se basa en el sometimiento y la superioridad cultural que el europeo cree natural.
El personaje de Viernes ha sido interpretado de múltiples formas. Para algunos lectores del siglo XVIII, simbolizaba el “salvaje noble”, capaz de ser redimido por la fe y la civilización. Para los críticos contemporáneos, representa al sujeto colonizado, despojado de identidad y voz propia. Defoe le da humanidad, sí, pero lo mantiene en un rol secundario, funcional al crecimiento de Crusoe. Incluso su nombre, dado por el día de su encuentro, revela su reducción a un dato, una utilidad, una propiedad más.
La tensión entre ambos personajes refleja los dilemas de la época ilustrada: el deseo de universalizar la razón y la fe, pero desde una posición etnocéntrica. Crusoe nunca se cuestiona su derecho a “educar” a Viernes, ni considera que podría aprender de él. El otro es aceptado, pero solo si se adapta. Esta lógica se replicaría en muchas otras obras coloniales posteriores, y por ello Robinson Crusoe es clave para entender los orígenes de la narrativa imperial y sus ambigüedades.
Pese a estas críticas, la relación entre Crusoe y Viernes también puede leerse como una necesidad de comunidad. Tras años de soledad, Crusoe encuentra en Viernes no solo un asistente, sino un espejo donde proyectar su humanidad. Aunque marcada por la desigualdad, hay en su convivencia destellos de afecto, de cuidado, de diálogo. En ese gesto, la novela insinúa que incluso el más autosuficiente necesita del otro para completarse. El “yo” moderno de Crusoe se afirma, paradójicamente, en la presencia del “otro”.
Legado y reinterpretaciones
Desde su aparición, Robinson Crusoe ha sido traducida a decenas de lenguas y adaptada en múltiples formas: novelas juveniles, películas, cómics, videojuegos y hasta análisis filosóficos. Es difícil pensar en otro texto que haya generado un subgénero propio: la novela robinsoniana. Obras como El señor de las moscas, Los náufragos del Jonathan o La isla misteriosa beben directamente de la estructura creada por Defoe: el aislamiento, la lucha por la supervivencia, la reconstrucción del orden.
Más allá de lo literario, la figura de Crusoe ha sido usada por pensadores de distintas disciplinas. Karl Marx lo menciona en El capital como ejemplo de economía rudimentaria, donde el valor se determina por el tiempo de trabajo. Jean-Jacques Rousseau lo elogia como modelo educativo en Emilio, mientras que Michel Tournier reescribe la historia desde la perspectiva de Viernes en su célebre novela Viernes o los limbos del Pacífico. Cada época ha releído el texto con sus propias preguntas.
En el siglo XXI, Robinson Crusoe sigue siendo objeto de nuevas miradas. La cuestión del colonialismo, la sostenibilidad, la relación con la naturaleza y la espiritualidad en tiempos de crisis han devuelto vigencia al relato del náufrago. En una era marcada por la pandemia, el confinamiento y la reconstrucción individual, muchos han vuelto a Crusoe como figura del hombre que, solo, intenta recuperar sentido y pertenencia en medio de lo incierto. Su isla ya no es solo geográfica: es también emocional.
La fuerza del texto reside, quizás, en su ambivalencia. Puede leerse como aventura, como fábula, como crítica, como celebración del espíritu moderno o como denuncia de sus excesos. Esa pluralidad ha permitido que Robinson Crusoe atraviese los siglos y los contextos, invitando a cada lector a ver en su protagonista no solo a un hombre perdido, sino a un símbolo de nuestra propia búsqueda de identidad, orden y esperanza en medio del caos.