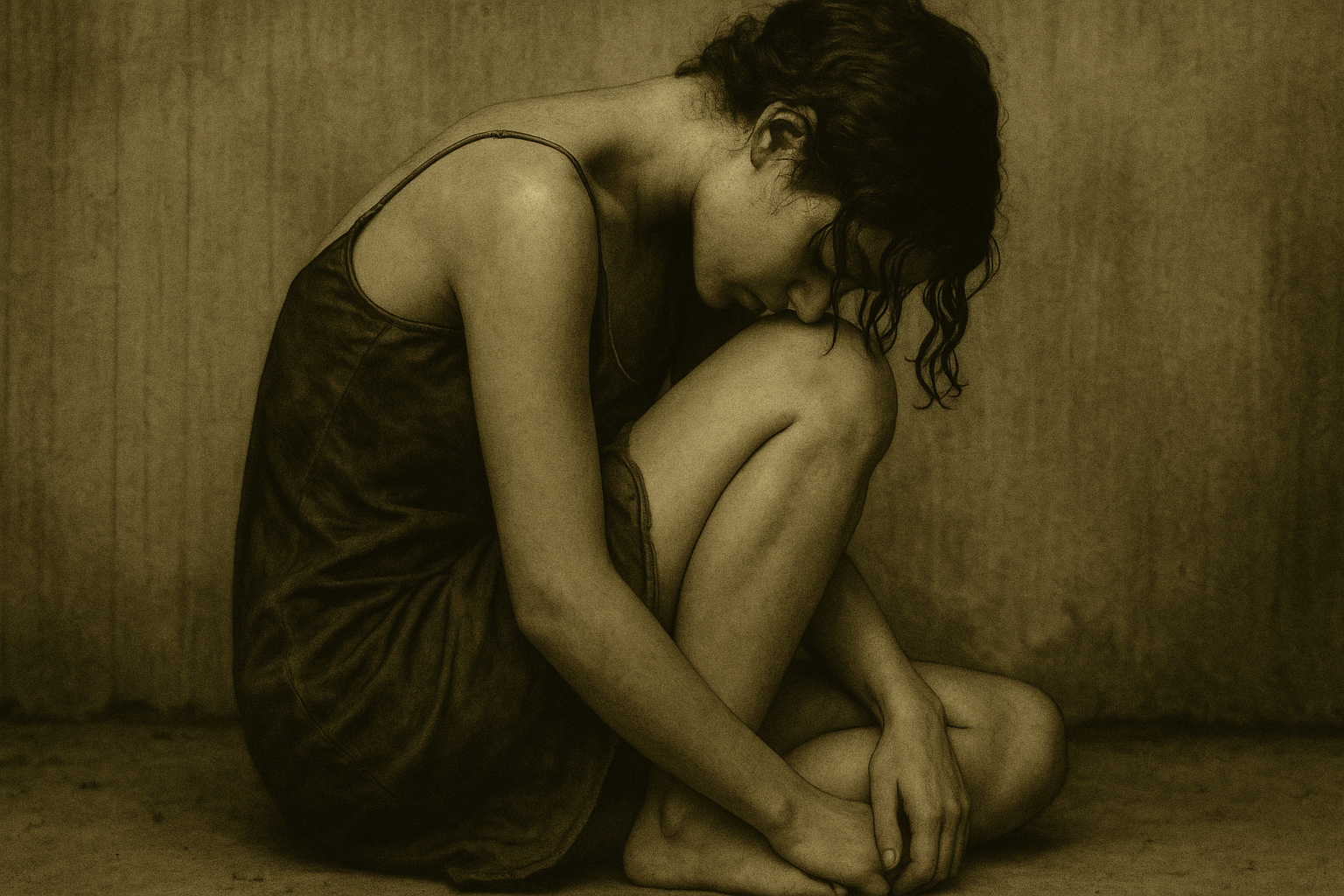José Carlos Botto Cayo
Los que nacieron bajo el influjo de la televisión de los setenta, esa que apenas salía de los márgenes del living familiar, recordarán que hubo un momento en que el espacio no era conquista, sino huida. Una nave gigantesca surcando las estrellas con el peso de una civilización destruida. Una flota perseguida por el silencio, por la extinción y por máquinas que ya no obedecen a sus creadores. Battlestar Galactica, o Galáctica: estrella de combate, no fue solo una serie: fue un susurro apocalíptico entre señales analógicas, una travesía bíblica disfrazada de ópera espacial.
Nacida en 1978 como respuesta al furor que provocó Star Wars, la serie ideada por Glen A. Larson no era una imitación ni un oportunismo vulgar. Era una visión personal y profundamente espiritual. Inspirado en el Génesis, en el arca de Noé, en la búsqueda de la Tierra Prometida, Larson construyó una historia donde el éxodo no era solo físico, sino moral. Una humanidad golpeada, que ha perdido sus planetas y vaga por el universo sin saber si realmente queda un hogar al que regresar. Esa promesa del retorno —que no es otra cosa que la nostalgia más pura— sostenía toda la narrativa. Y para muchos de nosotros, fue más que ciencia ficción: fue una metáfora generacional.
El génesis entre galaxias: religión, guerra y mito
El punto de partida era brutal. Las Doce Colonias de Kobol, representantes de la humanidad dispersa, celebraban el fin de una guerra milenaria con los cylons, una raza de robots despiadados creados por una especie reptiliana extinta. El pacto de paz, sin embargo, era una trampa. La traición de un hombre, Baltar, condena a miles de millones de seres humanos a la aniquilación. Solo una flota liderada por la nave Galáctica, bajo el mando del comandante Adama, logra escapar con lo que queda de la especie. Su objetivo: encontrar un planeta legendario, oculto entre las estrellas. Ese planeta es la Tierra.
La historia, escrita con mística y solemnidad, escapa a los moldes típicos del entretenimiento de la época. No hay salvadores infalibles, ni villanos caricaturescos. Lo que hay es una humanidad herida, desconfiada, errante. Adama no es un héroe, es un patriarca de rostro cansado. Apollo, su hijo, representa la esperanza racional. Starbuck, el piloto rebelde, aporta lo humano: humor, deseo, contradicción. La tensión entre deber, fe y supervivencia atraviesa cada episodio, incluso cuando la narrativa se ve limitada por las exigencias de la televisión comercial.
La estética de la serie, aunque rudimentaria en comparación con las superproducciones cinematográficas, supo construir atmósferas densas. La música de Stu Phillips, solemne y marcial, daba el tono épico. Las batallas espaciales, aunque repetitivas por razones presupuestarias, eran siempre la excusa para hablar del conflicto interior. Porque Galáctica no era acción, era reflexión. La destrucción de las Colonias no era un espectáculo visual, sino un acto de pérdida irreversible. Cada planeta destruido era una memoria que no podría recuperarse jamás.
La serie fue pensada como una saga: capítulos conectados, una narrativa orgánica. Pero pronto, las cadenas decidieron fragmentar esa continuidad. Querían episodios autoconclusivos, lecciones morales sencillas, tramas digestibles. La estructura original fue alterada. Pese a ello, sobrevivieron episodios memorables. Momentos donde la serie recuperaba su solemnidad, donde el viaje volvía a ser peregrinación, no rutina. Ahí está su mérito: incluso traicionada por el mercado, Galáctica conservó su alma.
Galáctica 1980: el error del retorno
Luego del final abierto que mostraba a la Galáctica captando transmisiones de la llegada del hombre a la Luna, ABC intentó una segunda parte en 1980. Pero no fue una continuación, sino un desliz. Galáctica 1980 se desarrollaba treinta años después, con una humanidad envejecida y sin rostros familiares. Adama seguía al mando, pero los personajes que habían construido la serie original estaban ausentes o cambiados. Se desdibujaba el drama existencial y se imponía una estructura infantilizada, pensada para un público que ya no era el mismo.
Troy y Dillon, pilotos jovencísimos, eran los encargados de explorar la Tierra contemporánea. El resultado: aventuras inocuas, efectos reciclados, guiones moralistas sin profundidad. La complejidad espiritual de la primera serie había sido sustituida por una versión edulcorada y con presupuesto casi nulo. Los cylons, antiguos dioses oscuros de la destrucción, parecían ahora villanos de matiné. La televisión, en su esfuerzo por masificar lo que había nacido como una invocación filosófica, le quitó a Galáctica lo que la hacía singular.
Fue tan mala la recepción que la serie fue cancelada en su primer intento. Incluso los que amaban la original prefirieron fingir que ese capítulo no había existido. La audiencia no respondió, la crítica la destrozó, y los mitómanos de la franquicia la repudiaron. La memoria colectiva fue borrando esa secuela como quien olvida un sueño desagradable. Y sin embargo, el vacío que dejó esa falla, ese intento fallido de continuar la epopeya, fue el germen de algo nuevo.
Porque mientras Galáctica 1980 se extinguía sin gloria, comenzaban a gestarse ideas. Richard Hatch, el Apollo original, intentó recuperar la serie con The Second Coming, un proyecto fallido pero apasionado. El germen estaba vivo. Lo que moría no era el mito, sino una de sus formas. Lo que se preparaba era una resurrección, pero no como homenaje, sino como expiación.
La resurrección de 2004: tragedia, humanidad y fe perdida
Cuando en 2004 se anunció una nueva Battlestar Galactica, muchos temieron una repetición sin alma. Pero lo que nació fue otra cosa. Ronald D. Moore, con pasado en Star Trek, entendió que no debía replicar la forma, sino el espíritu. Reescribió personajes, dinámicas, dilemas. Dio a los cylons forma humana. Hizo de la fe, del genocidio, del terrorismo y la duda existencial, el centro de su propuesta. No era una serie para recordar la original: era una serie para entender el presente.
La nueva Galáctica hablaba de 2001, de Irak, de los atentados, del miedo al otro. Starbuck ya no era el galán descarado, sino una mujer atormentada. Adama, ahora Edward James Olmos, era un líder quebrado por dentro. Laura Roslin, presidenta inesperada, encarnaba la política de lo trágico. Era una serie sobre decisiones imposibles, donde no hay victoria limpia. El espacio ya no era un escape, sino un espejo brutal.
A nivel visual, la serie rompió esquemas. Cámaras en mano, efectos documentales, planos cerrados en medio del caos. El espectador ya no miraba como testigo, sino como sobreviviente. Las batallas eran confusas, como en la vida real. El ritmo era lento, meditativo. Cada silencio decía más que los discursos. Cada muerte era definitiva. El viaje no era solo físico, era un descenso interior.
Pese a que algunos fans de la serie original rechazaron la reimaginación, la crítica la elevó a obra maestra. Se habló de Shakespeare en el espacio, de tragedia griega con naves. Fue reconocida como una de las mejores series de ciencia ficción de todos los tiempos. Pero sobre todo, recuperó la idea original de Larson: que el espacio no es la frontera de lo técnico, sino el escenario del alma humana.
Y esa es la victoria secreta de Galáctica: que en cada versión, incluso en sus fracasos, sobrevivió una pregunta que nunca dejó de importar: ¿hacia dónde vamos cuando ya no hay casa?