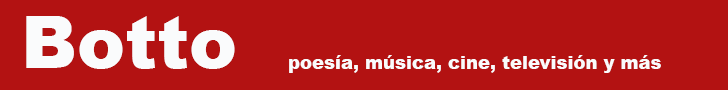José Carlos Botto Cayo
3 de agosto del 2026
El 8 de agosto de 1990 el Perú experimentó una de las jornadas más decisivas de su historia económica reciente. La noche de aquel miércoles, millones de peruanos escucharon en cadena nacional un mensaje que alteraría para siempre su relación con el dinero, los precios y la manera de entender la economía. La frase final del entonces primer ministro, “¡Que Dios nos ayude!”, no fue un recurso retórico: fue la advertencia de que el país entero estaba por entrar a una etapa de ajustes brutales y cambios profundos. El llamado “Fujishock” no fue únicamente un paquete de medidas; fue el inicio de una transformación que marcó un antes y un después en la vida cotidiana de millones de personas.
El amanecer del 9 de agosto trajo consigo un país irreconocible. Los precios habían estallado de la noche a la mañana, las tiendas permanecían cerradas por miedo a fijar precios desactualizados y los mercados eran el epicentro del desconcierto. La gasolina, los alimentos, los servicios básicos: todo había cambiado. Lo que durante años se sostuvo con controles estatales y subsidios había quedado al descubierto en un solo acto de sinceramiento económico. El Fujishock fue eso: un corte abrupto, una cirugía sin anestesia que buscaba frenar el desangre de la hiperinflación y devolverle un piso a la economía, pero que al mismo tiempo arrojó a los peruanos a un terreno incierto y doloroso.
El país antes del abismo
El Perú de 1990 era un país agotado por los excesos de los ochenta. La inflación había dejado de ser un número para convertirse en una sombra que devoraba los ingresos apenas llegaban al bolsillo. Los mercados vacíos, las colas interminables y los subsidios ficticios eran parte de la rutina diaria. Conseguir un kilo de arroz o un litro de gasolina podía significar horas de espera, y aun así no había garantías de encontrar el producto. La política de precios controlados había logrado esconder por un tiempo el verdadero costo de la crisis, pero lo había hecho a costa de destruir la capacidad productiva del país y de hundir las finanzas públicas en un déficit insostenible.
Las familias vivían con lo mínimo, cuidando cada billete, conscientes de que al día siguiente aquel dinero valdría menos. Los comerciantes, atrapados entre el control estatal y la escasez, recurrían al mercado negro para subsistir. Las empresas públicas se habían convertido en elefantes que drenaban recursos y no prestaban servicios adecuados. La deuda externa estaba impaga y el país se encontraba prácticamente aislado de los mercados financieros internacionales. No había margen para la ilusión: el Perú estaba técnicamente quebrado y, sin medidas drásticas, el colapso total era inminente.
En ese contexto, la elección de Alberto Fujimori representó para muchos la promesa de un alivio. Durante su campaña, había asegurado que evitaría el “shock” que proponía su rival Mario Vargas Llosa, ofreciendo en cambio una salida gradual al caos económico. Pero el discurso electoral chocó con la realidad. Al asumir el poder, Fujimori se encontró con una economía en ruinas y con la presión de organismos internacionales que condicionaban cualquier ayuda financiera a un plan de reformas radicales. La idea del ajuste suave se desmoronó frente al abismo.
El 7 de agosto de 1990, en una reunión prolongada y tensa, el nuevo gobierno decidió dar el paso. Consciente del costo político y social, el gabinete aprobó un paquete de medidas que hasta hace poco parecía impensable. Algunos ministros no soportaron la carga de esa decisión y se apartaron. Los que permanecieron sabían que lo que estaba por anunciarse cambiaría el destino del país. La víspera del Fujishock fue, en realidad, el día en que el Perú dejó atrás sus promesas electorales y se lanzó a la incertidumbre de un nuevo modelo.
La noche del anuncio
La noche del 8 de agosto, los hogares peruanos sintonizaron la televisión con una mezcla de nerviosismo y esperanza. El mensaje llegó claro y sin adornos: el país debía soportar un ajuste inmediato para detener el cáncer de la hiperinflación. El primer ministro Juan Carlos Hurtado Miller, con tono grave y una seriedad que anticipaba el golpe, detalló el paquete de medidas. La liberalización total de los precios, la unificación del tipo de cambio, la eliminación de subsidios, la apertura del comercio exterior y el reajuste brutal de las tarifas de servicios básicos fueron los ejes de aquel plan.
En términos concretos, la gasolina multiplicó su precio por más de treinta veces, y servicios como la electricidad, el agua y el teléfono vieron incrementos de miles por ciento. Los alimentos básicos, como el pan, el azúcar o la leche, duplicaron o triplicaron su costo. Lo que antes parecía barato por el artificio de los controles estatales, ahora mostraba su verdadero valor en el mercado. Para millones de peruanos, fue el anuncio de que el dinero guardado en casa había perdido buena parte de su poder adquisitivo en cuestión de horas.
El discurso incluyó algunas medidas paliativas, como aumentos en el salario mínimo y programas sociales de emergencia. Pero no había forma de suavizar el impacto: el Fujishock era, por definición, un golpe seco. Lo que el gobierno buscaba era cortar de raíz el ciclo vicioso de la inflación, aunque eso significara sumir temporalmente a la población en una crisis aún más aguda. La frase final del primer ministro, “¡Que Dios nos ayude!”, sintetizó el sentimiento de quienes comprendían que el país acababa de entrar en una etapa de sacrificio colectivo.
Para quienes escucharon aquella noche el mensaje desde sus casas, no hubo espacio para la euforia ni para el rechazo inmediato. Hubo silencio. El mismo silencio que precede a las tormentas más fuertes. La televisión se apagó, las calles permanecieron tranquilas y el Perú entero se fue a dormir sabiendo que el amanecer traería un país irreconocible.
El amanecer del shock
El 9 de agosto amaneció con un silencio extraño en las ciudades. Las calles, que solían despertar al bullicio del comercio, estaban vacías o vigiladas por soldados. Muchos negocios no abrieron por temor a fijar precios en medio de la incertidumbre. Los mercados de abastos se llenaron rápidamente de compradores desesperados por adquirir lo que pudieran antes de que los precios siguieran subiendo. La confusión era general: ni los comerciantes sabían cuánto cobrar ni los consumidores hasta dónde podían estirar su dinero.
El transporte público prácticamente colapsó. La gasolina, ahora a precios reales de mercado, dejó inmovilizados a los buses y combis que transportaban a miles de personas. Quienes tenían que llegar al trabajo caminaron kilómetros, compartieron autos o se subieron a camiones improvisados. En los barrios más pobres, la desesperación comenzó a manifestarse en pequeños estallidos: saqueos aislados, enfrentamientos con las fuerzas del orden y la sensación de que el país podía estallar en cualquier momento.
Sin embargo, la explosión social que muchos temían nunca llegó a producirse en gran escala. Hubo rabia contenida, hubo dolor, pero también resignación. Los años previos habían enseñado a los peruanos a soportar la crisis con estoicismo. Además, el miedo a la represión y a un escenario como el de Venezuela un año antes –donde un ajuste similar desató disturbios sangrientos– hizo que la mayoría eligiera el silencio antes que el enfrentamiento.
En los días siguientes, el Perú se volcó a la sobrevivencia. Los comedores populares multiplicaron su asistencia, las familias redujeron las porciones y buscaron alternativas creativas para alimentarse. Los trabajadores se enfrentaron a despidos y reducciones de jornada, mientras pequeños empresarios cerraban sus negocios por no poder sostener los nuevos costos. Fue una etapa en la que el ingenio y la solidaridad se convirtieron en las únicas herramientas para soportar el golpe.
Las heridas y el legado
El Fujishock tuvo un costo social altísimo. Miles de familias cayeron en la pobreza de un día para otro, los empleos se perdieron y la clase media se redujo drásticamente. La sensación de estabilidad, ya precaria, desapareció por completo. Para muchos, fue el día en que comprendieron que estaban solos frente a un mercado que no tenía piedad con los débiles. Sin embargo, en el terreno macroeconómico, los efectos del shock comenzaron a notarse rápidamente. La inflación, que hasta entonces parecía indomable, empezó a descender. Los mercados se reabastecieron y el país logró recuperar cierta confianza en sus finanzas.
El Fujishock no fue solo un paquete de medidas: fue el inicio de un nuevo modelo económico. Con él, el Perú entró de lleno a la lógica del libre mercado, dejando atrás la economía dirigida por el Estado que había caracterizado décadas anteriores. El costo fue enorme, pero el objetivo inicial de estabilizar la economía se cumplió. Para algunos, esa decisión salvó al país del colapso. Para otros, fue un golpe innecesariamente brutal que recayó sobre quienes menos podían soportarlo.
Tres décadas después, el Fujishock sigue siendo materia de debate. Sus defensores lo ven como una cirugía necesaria que permitió el crecimiento sostenido de los años siguientes. Sus detractores lo recuerdan como el inicio de una etapa de desigualdades y abandono estatal. Lo cierto es que el 8 y 9 de agosto de 1990 cambiaron para siempre el rumbo del Perú, marcando con fuego la memoria colectiva de quienes lo vivieron.
Aquel amanecer, el país aprendió que la estabilidad tiene un precio. Un precio que se pagó en silencio, con rabia contenida y con el esfuerzo de millones que, sin haber tomado la decisión, cargaron sobre sus hombros el peso del ajuste. El Fujishock fue más que un paquete económico: fue una lección dura sobre lo que significa transformar una nación de golpe.