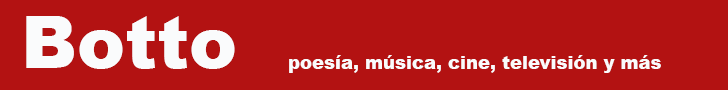José Carlos Botto Cayo
Pocos escritores peruanos han encarnado con tanta coherencia la figura del autor discreto como Julio Ramón Ribeyro. Alejado del espectáculo, de la autopromoción y de los escenarios mediáticos, Ribeyro representa al intelectual que prefiere construir una obra desde los márgenes, casi en voz baja, antes que competir por los focos. Su distancia no fue pose, sino elección vital. Quien revise su obra y su biografía, quien escuche su voz durante las entrevistas que concedió hacia el final de su vida, se topará con una coherencia inusual entre palabra y acción: Ribeyro fue lo que escribió, y escribió como vivió.
Una extensa conversación realizada en la década del noventa revela al hombre tras los cuentos, al pensador que sin levantar la voz, reflexiona sobre el oficio literario, la política, la memoria y la identidad. No habla con autoridad impostada, ni pretende iluminar con certezas; su tono es cercano, meditativo, impregnado de humor y una melancolía lúcida. El Ribeyro que emerge en esta entrevista es el mismo que habita sus relatos: atento a los detalles, consciente de sus límites, profundamente humano.
El rechazo a la celebridad y el culto a la marginalidad
Desde temprano, Ribeyro rechazó el culto al escritor como figura pública. Evitó entrevistas, no se prestó al juego de los premios ni a las giras promocionales, y mantuvo siempre una saludable desconfianza hacia los periodistas literarios. No era una fobia social ni una timidez enfermiza: era una forma de proteger su libertad, de reservar sus energías para lo esencial. Ese gesto lo convirtió en una figura de culto, admirada precisamente por su negativa a ser celebridad. Su marginalidad elegida se volvió paradójicamente central: cuanto más se alejaba del foco, más crecía su prestigio.
No se consideraba un solitario extremo, pero sí alguien selectivo en sus vínculos. Su entorno era reducido, sus amistades duraderas, y sus vínculos con la sociedad literaria peruana estaban marcados por la prudencia. No se adscribió a grupos ni a partidos; desconfiaba de las doctrinas, de los dogmas, de las pertenencias impuestas. En una época de fuertes polarizaciones, él optó por la observación. Desde ahí construyó una obra que retrata, con precisión y compasión, a los seres fuera de lugar, a los vencidos, a los que no encajan.
En la entrevista, habla con desparpajo sobre sus rechazos: a la figuración, a los editores entusiastas, a los críticos que repiten modas europeas. Su escepticismo no es cínico, sino defensivo. Le preocupa la integridad de su voz, no quiere que se diluya entre las corrientes. Cree que el escritor debe defender su singularidad, incluso a costa del aislamiento. Esa postura, lejos de apartarlo del lector, le otorgó una conexión más genuina. Ribeyro no escribió para gustar, y sin embargo fue querido. No buscó representar a nadie, y sin embargo muchos se sintieron representados.
Esa coherencia entre vida y obra es lo que lo convierte en figura indispensable. No hizo concesiones. Se mantuvo al margen sin resentimiento, convencido de que el lugar desde donde se observa el mundo importa tanto como lo que se dice. En su caso, el margen fue trinchera y cátedra.

Miraflores como patria emocional
El barrio de Miraflores, donde vivió su infancia y parte de su juventud, aparece una y otra vez como escenario de su literatura y de sus recuerdos. No es solo un lugar geográfico, sino un espacio simbólico, una patria emocional donde el tiempo parece haberse detenido. En sus cuentos, Miraflores es un mundo de calles conocidas, de rituales familiares, de juegos de infancia, pero también un territorio que sufre una transformación que lo aleja del pasado íntimo y lo arroja hacia una modernidad impersonal.
Ribeyro rememora ese distrito como un universo donde todos se conocían, donde bastaba ver a alguien cruzar la vereda para saber su historia. En sus relatos, como en la entrevista, ese mundo aparece con una mezcla de ternura y resignación. No idealiza, pero tampoco disimula su melancolía. Sabe que ese Miraflores ya no existe, y que la ciudad lo ha transformado en un espacio anónimo, invadido por la prisa y la indiferencia. Por eso escribe: para conservar lo que la modernidad borra, para fijar en la memoria colectiva los fragmentos de un mundo desaparecido.
En este rescate del barrio hay también una propuesta estética. Frente a los grandes relatos urbanos que intentan capturar la totalidad de Lima, Ribeyro escoge la escala pequeña, la mirada cercana, el detalle aparentemente intrascendente. Hablar del barrio es una forma de hablar del país, pero sin grandilocuencia. Escribir sobre una calle, sobre un amigo de infancia, sobre un vecino que cambió, es una forma de documentar los cambios sociales sin caer en el panfleto ni en el diagnóstico frío.
Su mirada sobre Miraflores es también un ejercicio de autorretrato. En esas calles está su formación, su sensibilidad, su forma de mirar. La ciudad le ofreció un espejo, y él respondió con una literatura que la retrata con amor crítico. El escritor, como el niño que juega en la vereda, recoge las migajas del tiempo con asombro y con dolor.
El escritor escéptico y el poder de la observación
Ribeyro fue, ante todo, un observador. No quiso ser faro ni profeta, ni símbolo generacional. No se sintió cómodo en el papel de intelectual comprometido, no por falta de interés social, sino por falta de fe en los discursos cerrados. Prefería el matiz, la duda, el gesto pequeño que revela más que las grandes proclamas. Por eso sus personajes son perdedores dignos, seres en transición, figuras que no alcanzan lo que sueñan pero que conservan una ética mínima frente al derrumbe.
En su conversación, se muestra abierto sobre sus lecturas, sus gustos y rechazos. Confiesa no haber leído a Faulkner, dice que Hemingway le resulta limitado, y no teme admitir que dejó libros por aburrimiento. Su honestidad intelectual es refrescante. No quiere impresionar con erudición. Prefiere decir lo que realmente piensa, aunque contradiga las modas. Esa libertad le permite una relación más directa con el lector, más auténtica.
También reflexiona sobre su técnica, sobre el acto de escribir como forma de comprender lo vivido. No escribe para enseñar, ni para redimir, ni para salvar. Escribe para entender. Cada cuento es un ejercicio de orden, un intento de domesticar el caos. En ese proceso, descubre cosas que ni él mismo sabía que llevaba dentro. El texto le revela su propia sombra. Por eso no concibe su literatura como una doctrina, sino como una conversación inacabada.
Su relación con la crítica es distante. Agradece los comentarios inteligentes, pero no los necesita. Le interesan más las reacciones del lector común, del taxista que lo reconoce, del joven que se emociona con sus cuentos. Ahí está su medida. No escribe para académicos ni para reseñas. Escribe porque tiene algo que decir, y porque la escritura es su forma de habitar el mundo. El reconocimiento, si llega, es una consecuencia, no una meta.
Fracasos, ironías y la ética del margen
Uno de los núcleos de su pensamiento —y de su obra— es la idea del fracaso. No como derrota, sino como opción de sentido. En un mundo que celebra el éxito, Ribeyro reivindica la dignidad de los que no triunfan. Su diario se titula La tentación del fracaso, pero podría también llamarse la libertad de no ganar. El fracaso, en sus cuentos, es condición de humanidad. Nadie lo alcanza todo, nadie sale intacto. Y ese reconocimiento, lejos de ser triste, lo vuelve profundo.
Junto al fracaso, aparece el humor. Un humor discreto, que atraviesa sus textos como una respiración secreta. Ribeyro no dramatiza; ironiza. Se burla de sí mismo, de sus dudas, de sus manías. En las entrevistas, responde con sorna, se ríe de los críticos, juega con los lugares comunes. Esa ironía le permite tomar distancia, pero también le da una voz singular. El lector siente que está frente a alguien que no pontifica, que no adoctrina, que se permite dudar y reírse en el mismo gesto.
Ese humor es también un mecanismo de defensa frente a lo solemne. En una época en que se esperaba del escritor una voz grave, Ribeyro optó por el susurro, por la anécdota, por la frase cortante que deja pensando. No necesita alzar la voz para decir verdades. Su escritura, como su vida, se sostiene en una ética de la sobriedad. No hace ruido, pero permanece.
El Ribeyro que habla en la entrevista es el mismo que escribe: alguien que prefiere la sombra, pero que ilumina. Alguien que duda, pero que deja certezas involuntarias. Alguien que, en lugar de imponerse, propone. Y esa propuesta sigue viva, porque habla desde un lugar que no envejece: el de la experiencia compartida, el de la humanidad sin adornos.
La palabra del mudo como legado abierto
Julio Ramón Ribeyro dejó una obra coherente, íntima, persistente. No buscó protagonismos ni consagraciones. Vivió entre dos mundos —Lima y París— y desde esa distancia escribió sobre el Perú con una mirada precisa y entrañable. Sus cuentos, sus diarios, sus prosas breves conforman un universo donde la derrota no es final, sino punto de partida.
La entrevista que hemos revisado no revela un personaje distinto, sino confirma al escritor que conocíamos por sus libros: agudo, modesto, riguroso. En sus palabras se dibuja una filosofía de vida: escribir sin estridencia, observar sin invadir, pensar sin dogmas. Ribeyro hizo de esa actitud su estilo, y de ese estilo su marca más duradera.
Quien lo lea sin prejuicios descubrirá una literatura que abraza lo cotidiano, que no necesita pirotecnias para conmover. Sus textos siguen vigentes porque no dependen del contexto. Hablan desde el lugar de los que dudan, de los que no encajan, de los que buscan sin encontrar. Y en ese territorio, muchos lectores encuentran consuelo y verdad.
Julio Ramón Ribeyro no fue un héroe literario. Fue un escritor fiel a sí mismo. Y eso, en tiempos de máscaras y fugacidades, es ya una forma de grandeza.