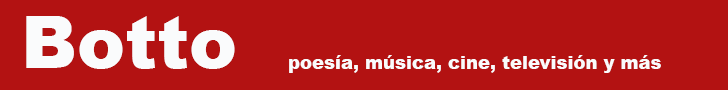José Carlos Botto Cayo
El año 2025 ha sido, sin duda, uno de los más vertiginosos y determinantes en el desarrollo de la inteligencia artificial. Lo que comenzó hace apenas unos años como una curiosidad de laboratorio ha madurado, evolucionado y se ha entrelazado de manera casi orgánica con los aspectos más esenciales de nuestra vida diaria. Desde salud y educación hasta entretenimiento y política pública, la IA ya no es una herramienta opcional ni un elemento experimental: es un componente estructural de nuestra cotidianidad. En este proceso, como muchos, he sido testigo y parte. Comencé el año usando Claude.ia por su capacidad para el análisis profundo de texto, probé Google AI Studio durante algunas semanas, y desde marzo decidí establecer mi trabajo con ChatGPT, que terminó por convertirse en una plataforma de referencia en mis tareas creativas y profesionales.
Uno de los saltos más significativos en esta etapa ha sido la consolidación de sistemas multimodales. Herramientas como ChatGPT-4o han dado lugar a una IA capaz de interpretar y generar no solo texto, sino también imágenes, sonido y datos en tiempo real. Esta integración ha abierto posibilidades inéditas: asistentes capaces de leer un documento, interpretar su contenido, relacionarlo con una imagen o video, y producir una respuesta ajustada al contexto. Lo que antes eran habilidades fragmentadas ahora funcionan como un solo cuerpo cognitivo artificial, y esa coherencia es lo que ha llevado a la IA a expandirse con fuerza hacia campos complejos como el análisis legal, la medicina personalizada y la producción creativa.
En salud, los avances han sido especialmente notables. No solo se ha perfeccionado el diagnóstico asistido por IA, sino que se han dado pasos sólidos hacia modelos que pueden anticipar la progresión de enfermedades basándose en múltiples fuentes de datos del paciente, desde el ADN hasta sus hábitos alimenticios. AlphaFold 3, por ejemplo, ha permitido a investigadores visualizar estructuras moleculares con un nivel de precisión que acelera la búsqueda de nuevos tratamientos. Esto no significa que los médicos estén siendo reemplazados, sino que por primera vez cuentan con herramientas verdaderamente inteligentes que los acompañan en la toma de decisiones clínicas, aportando velocidad y exactitud en contextos de alta complejidad.
Sin embargo, el impacto más visible —y a veces más incómodo— se ha sentido en el mundo del trabajo. La inteligencia artificial no ha eliminado todos los empleos, pero ha transformado profundamente la naturaleza de los mismos. Hoy existe una nueva generación de profesionales cuya función es dialogar con sistemas de IA, refinar sus resultados, orientar sus objetivos. Roles como «curador de IA» o «diseñador de prompts» no solo existen, sino que son cada vez más demandados. En mi experiencia como escritor y diseñador de contenidos, esta colaboración constante con una IA exige no menos creatividad ni juicio, sino una forma diferente de pensar y una habilidad renovada para gestionar la ambigüedad, la intuición y la precisión técnica al mismo tiempo.
La regulación, por supuesto, ha llegado tarde. Mientras la Unión Europea dio un paso firme con la implementación del AI Act, estableciendo categorías de riesgo y exigencias de transparencia, otras regiones aún se debaten entre la innovación sin control y el miedo al estancamiento. China continúa aplicando un modelo centralizado con fuerte componente de vigilancia, mientras que Estados Unidos opta por una regulación dispersa, empujada más por el sector privado que por una visión estatal clara. Este panorama fragmentado ha generado tensiones, especialmente cuando los modelos más poderosos se entrenan con datos globales y sus impactos cruzan fronteras sin filtros ni advertencias.
Pero hay un terreno donde el cambio ha sido casi silencioso y, sin embargo, profundo: la relación emocional entre humanos e inteligencia artificial. Los asistentes ya no solo son útiles: ahora pueden parecer empáticos, recordar datos personales, ajustar su tono a nuestro estado de ánimo. Aunque sé que estos sistemas no sienten, he notado que mucha gente empieza a confiar en ellos como si lo hicieran. Esta cercanía plantea preguntas serias: ¿hasta qué punto estamos delegando el juicio crítico? ¿Qué pasa cuando una IA influye en nuestras emociones o decisiones sin que lo advirtamos conscientemente? En 2025, la inteligencia emocional simulada se ha vuelto tan convincente que el riesgo ya no es solo técnico, sino existencial.
En educación, la irrupción de la IA ha sido doble. Por un lado, plataformas personalizadas han permitido a miles de estudiantes avanzar según su propio ritmo, adaptando contenidos a sus habilidades y estilos de aprendizaje. Por otro lado, han surgido dilemas sobre originalidad y evaluación. Muchos docentes no saben cómo distinguir si un ensayo ha sido redactado por un alumno o por un modelo avanzado. Y, más allá del plagio, la pregunta crucial es si estamos formando personas capaces de pensar, o simplemente usuarios expertos de herramientas automatizadas. Como educador ocasional y usuario habitual, puedo decir que la frontera entre aprendizaje real y dependencia algorítmica es más delgada de lo que imaginamos.
El mundo del arte tampoco ha quedado fuera. La IA es ahora coautora de novelas, música, pinturas y películas. Algunos celebran esta democratización de la creación, otros la ven como una amenaza a la autoría humana. En mi caso, he probado generar imágenes poéticas, ilustraciones y estructuras narrativas que antes solo existían en la imaginación. Sin embargo, siempre regreso a la intuición humana como centro: la IA puede ayudar a expandir un concepto, pero no reemplaza esa chispa que nace del conflicto, la memoria o la sensibilidad individual. Aun así, no deja de inquietarme el crecimiento exponencial de contenido creado por máquinas para consumo inmediato, con una estética cada vez más perfecta, pero sin alma.
El año también ha sido clave en términos de conciencia ecológica. Los modelos de IA, especialmente los más grandes, requieren cantidades gigantescas de energía para entrenarse y operar. Esto ha llevado a una carrera por optimizar algoritmos, reducir el tamaño de los modelos y hacer más eficientes las infraestructuras. Desde chips especializados hasta técnicas de compresión de datos, el 2025 ha dado inicio a lo que algunos llaman la “inteligencia artificial sostenible”. Este enfoque será decisivo si queremos que el desarrollo tecnológico no se vuelva incompatible con la supervivencia del planeta.
En síntesis, la evolución de la IA en 2025 no ha sido simplemente una carrera de innovación. Ha sido una transformación cultural, un replanteamiento del lugar que ocupamos como seres pensantes frente a entidades que aprenden, responden y simulan. Este año, más que nunca, he sentido que convivimos con inteligencias nuevas, aún inmaduras, que nos devuelven el espejo de nuestras propias decisiones. Y en ese espejo, a veces, no nos reconocemos. Tal vez el mayor desafío no sea desarrollar una IA perfecta, sino asegurar que nuestra humanidad siga siendo el eje de toda esta revolución.